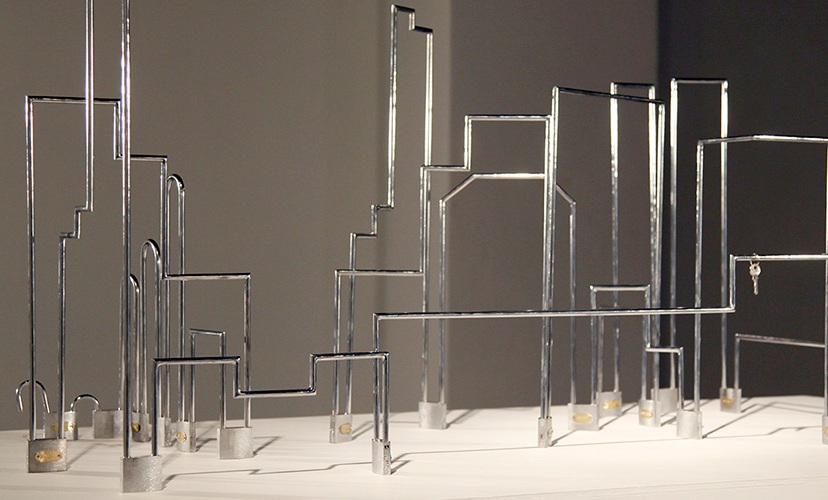A Elvia Rosa Castro.
Y también a todos esos “nidos sin árboles”.
Ya no abunda en nuestros artistas jóvenes el típico pudor provinciano, esa ética que antes postergaba, con cierto romanticismo, la temprana ostentación de influencias. Dicha superstición –ingenua superstición– ha desaparecido prometiendo no volver. Los productores cubanos, de un tiempo acá, conciben el espacio artístico como un campo de batalla donde gana el mejor estratega. Así se van urdiendo las alianzas, los repliegues, los ataques, que, de algún modo, se traducen como la voluntad de “hacer carrera”.
Desde la segunda mitad de la década pasada, la figura del curador en nuestro contexto se fue volviendo imprescindible en cuestiones de producción discursiva y legitimación estética. La curaduría, en tanto ejercicio de rigor intelectual, procuraba, en los mejores casos, ofrecer una lectura reveladora de algún síntoma o estado de cosas respecto a la producción inmediata. En este afortunado maridaje entre curadores y artistas se replanteaba las condiciones objetivas y subjetivas de nuestro contexto, movilizado al diálogo con otros espacios de legitimación en pos de globalizar todavía más el arte facturado en Cuba.
Si en el último decenio la curaduría vivió en nuestro circuito un vertiginoso ascenso, la crítica, por su parte, cada vez más fue cediendo terreno y autoridad. Desconocida por la mayoría de los artistas emergentes y subestimada por los propios curadores, la crítica permanecía bajo una existencia espartana e irrelevante, distante de las plataformas emergentes. Paradójicamente, la autonomía del crítico comportó nuevos matices con la aparición de otros espacios alternativos –revistas y blogs digitales– desde donde producir sentidos y alguna descarga confesional. Sin embargo, dicha autonomía tan solo configuró una pecera donde los críticos subsistían discretamente, enfrascados en alguna que otra discusión de la hora o sumidos en el onanismo teórico.
Otro panorama, desde luego, se ofrece al superar esa primera década de los 2000. Sobre todo en estos últimos años la indispensable presencia del curador, en tanto conciencia de la producción simbólica, se va tornando en crisis. Esto se debe, según parece, a la declaración de autonomía que protagonizan algunos artistas del mainstream con el nuevo fenómeno de los estudios privados. La ola de espacios alternativos a la institución cultural que se esparce en toda La Habana promueve otra conciencia, una nueva actitud frente al sistema de gestión y promoción que garantiza, de manera más efectiva, la visualización, la comercialización y, en definitiva, la legitimación de artistas, ya sea en proyectos colectivos o individuales. El dominio de una agenda mercantil más o menos constante, les garantiza a los miembros del establishment un rango de influencia y prestigio dentro del circuito, difícil de emular por esa modesta parcela que conforman los críticos de arte y los curadores. De este modo, podría decirse que los nuevos mecenas del arte emergente son aquellos artistas mejor posicionados, los mismos que dan cuenta de una autosuficiencia en la gestión promocional años atrás impensable.
Por supuesto que el “amiguismo” deviene en formula de agrupamiento. Los pelotones freelancer y las sectas artísticas se contraponen a las jerarquías simbólicas que impone el abultado cerco institucional. Si bien la práctica artística accede ahora a un estado de relativa democracia, al cabo termina mordiéndose la cola por cuanto pervierte su sentido en un entramado de intereses comerciales, mediáticos. En este momento, en que la movida artística procura, como nunca antes, tenerse en el oasis de las ferias y los consorcios privados, parecen irremediables algunas fisuras pendientes de corregir en la producción de nuestros artistas jóvenes, quienes emulan los códigos que definen el éxito mediático de artistas como Carlos Garaicoa, Wilfredo Prieto, René Francisco y Los Carpinteros, por solo mencionar algunos ejemplos.
La secuela más nefasta de la autogestión en torno a los artistas jóvenes es la lógica transgresión de etapas en el proceso de maduración creativa. Si quemar las naves supone hoy la garante de una rápida inserción en el mercado, a la larga termina siendo también un factor de degaste prematuro.
El arte cubano actual, dentro de la isla, se distingue por su manera de fundarse desde el complot. Pero no es este ya un complot que se origina desde “arriba”, al interior de una política cultural definida por el Estado, sino un clima tácito que se expande desde los círculos de poder artístico hasta el imaginario colectivo del gremio cultural. Todos saben, o al menos sospechan, de la existencia de una red de artistas estrechamente relacionados, sin llegar a profesar una misma ideología o vocación partidista. El denominador común, la razón más inmediata que los une, se explica en un mismo interés: el ascenso comercial. De esta manera, se estructuran los grupúsculos, las sociedades de mayor resonancia y pedigrí dentro del actual contexto cubano.
La sutil ignorancia que comienzan a enfrentar los curadores, viene siendo el karma que ha signado la experiencia de los críticos de arte en Cuba, desde hace varios años. El crítico, pese a que nunca se ha encontrado en estado de hibernación intelectual, no ha sido reconocido como parte activa y determinante en las sucesivas reconversiones que ha vivido nuestro panorama en las últimas décadas. Súmese a esto, el bovarismo que se apodera de esa generación[1] intermedia de críticos –cuyas aspiraciones se han visto frustradas en más de una ocasión dentro de la isla– que, acostumbrada al cinismo como filosofía de vida, ahora mismo descarta la posibilidad de restituir el diálogo provechoso con la Institución arte en la isla.
No intento aquí recalcar lo que ya es evidente: la inevitable caída que vislumbran, en nuestro espacio, dos disciplinas de importancia capital para las artes visuales: la crítica y la curaduría. Persigo, en cambio, incitar la reflexión en torno a las condiciones en que subsiste el espacio arte en Cuba, bajo una nueva filosofía legitimadora que posiciona a los artistas del mainstream en la función de comisarios. Se trata de reconocer este nuevo signo que incide en las condiciones de visibilidad y socialización de las artes visuales en la isla: la post-autonomía del arte cubano.
Si en décadas anteriores el Estado cubano incurría en la politización de lo artístico, y delimitaba la autonomía a un compromiso ideológico, ahora, cuando parecen flexibilizarse las relaciones entre el poder y el destino de las artes visuales, los artistas se trazan un modus vivendi al margen de la oficialidad. Los viejos mecanismos de promoción institucional hace mucho dejaron de interesarles a los productores cubanos, que se refugian al amparo de espacios privados, entidades no gubernamentales u otras nomenclaturas de poder, dispuestas a echar una mano en los costos de producción artística.
Un nuevo prototipo de artista emerge entre nosotros: el facilitador o gestor de influencias. Una nueva aristocracia se aposenta en los predios de consumo artístico, poniendo en solfa el estatus profesional de aquellos que se dedican a tramar sentidos dentro del arte cubano. El saldo que va dejando esta nueva traslación es la pérdida de matrices, el origen de un espacio artístico viciado por el oportunismo, las celebrities y los complots comerciales.
[1] El término generación no es usado aquí en su sentido más estricto. Al hablar de una “generación intermedia” se alude a ese voluptuoso e informe grupo de críticos que comienza a producir entre finales de los 90 y comienzo de los 2000. Es decir, esa hornada que se ubica entre Mosquera, Rufo Caballero, Lupe Álvarez, Magaly Espinosa, Orlando Hernández, Nelson Herrera Ysla, Rafael Acosta de Arriba, Caridad Blanco y las promociones más cercanas en el tiempo. Aunque no son todos: Elvia Rosa Castro, Héctor Antón Castillo, Andrés Isaac Santana, Sandra Sosa, Maylin Machado, etc.