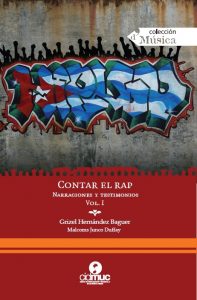En la primavera de 1961 aparece el documento rector de la política cultural revolucionaria, Palabra a los intelectuales. Tras el ciclo de reuniones en la Biblioteca Nacional José Martí entre Fidel Castro y los distintos bandos enfrentados del gremio intelectual, tan solo quedó una frase –de todo un discurso que con el tiempo se ha ido disipando en la memoria, y que acaso merece una nueva revisión mucho más detenida y enfática– fijada una frase en la conciencia de todos los que de alguna manera tenían que ver con el espacio de la cultura; apotegma que ha vislumbrado las más disimiles apropiaciones –casi todas en el peor sentido, conveniente al dogmatismo de los censores–y que, por su condición de arma de doble filo, ha servido de inquisición para una insospechada cantidad de artistas y escritores cubanos.
Pocas frases de Fidel han sido tan recurrentes y discutidas entre la intelectualidad cubana por su intensa ambigüedad como “…dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada” (incluso temo haberla citado mal como es costumbre en muchísimos textos que la refieren). Para entender con mayor exactitud dónde comienza el relativo terreno de la disidencia, antes bien hay que esclarecer la incertidumbre que revela a priori esta frase amputada de su contexto verbal originario.
Después de todo, ¿hay un grupo de cosas más íntimamente ligadas (o sea, dentro) a la Revolución–que en la frase aludida alcanza la connotación de espacio trascendente al que nos debemos todos– que otras? ¿Quién o quiénes definen, después de todo, este discutido terreno que parece más subjetivo que físico?
Un disidente, alguien que promueve una perspectiva crítica de la realidad circundante en su literatura, o que simplemente se pronuncia en torno a ciertos aspectos –sociales, políticos, culturales, etc. – y figuras de polémica relevancia ocluidas por la sectarización ideológica de la Revolución, pierde de intento la sospechosa potestad de expresión pública que concede el gobierno cubano a los ciudadanos. Sencillamente desaparece bajo la sutil represalia de la institución cultural estatal, bajo la acusación de “traidor” (el periodista Roberto Zurbano es un caso reciente de esto, tras su artículo en The New York Times abordando la actual condición del racismo en Cuba fue excomulgado de la UNEAC) cuando no se le imputa la ausencia de principios ideológicos o de una debida moral política.
A estas alturas, los escritores cubanos –sobre todo los que pertenecen a las generaciones más recientes, dentro y fuera de la isla– se involucran muy poco en esa obstinada rencilla con el poder que, por tanto tiempo ha marcado un espacio asfaltado por la tensión y el oscurecimiento editorial. En Archivo, la última novela de Jorge Enrique Lage, se describe con ironía risible el desinterés que potencia la literatura cubana actual en el anónimo gabinete de la Seguridad del Estado. Los escritores cubanos, parece decirnos Lage, hoy provocan en la sociedad el mismo efecto de un fármaco nacional vencido: ninguno, por supuesto. Entonces, cabría preguntarse si todavía prolifera entre nosotros esa clase de escritor incendiario, non grato para la ideología del poder en Cuba, o si este repliegue estratégico no es la última consecuencia de una clara subestimación de nuestra producción literaria nacional.

Sospecho que existen al menos dos maneras de conjeturar la disidencia como actitud en nuestros escritores: una sería el criticismo radical del gobierno y su política autoritaria –cuya verificación está, por ejemplo, en los enjuiciamientos que hiciera desde el exilio el escritor Guillermo Cabrera Infante–, sin que esta postura llegue a afectar permanentemente el discurso autónomo de la obra literaria, y la otra, vendría a ser esa voluntad fetichista –oportuna para una buena cantidad de escritores menores como Juan Abreu y René Ariza [fundadores junto a Reinaldo Arenas en 1983, de la revista literaria independiente Mariel (1983-1985), proyecto de incuestionable dignidad estética que matizaba entre una perspectiva disidente y el apego a la libertad creativa e intelectual de los cubanos exiliados]– que impulsa una “literatura del resentimiento” carente de otras referencias que no sean la demonización del poder en Cuba y la nefasta apariencia de la isla tras el fracaso del proyecto comunista de la Revolución.
El estatus de disidencia literaria, sin embargo, parece reducirse en nuestros días al desacato de algunos ensayistas de la diáspora cubana, al parecer los últimos liberales de la tradición nacional: Rafael Rojas, Ernesto Hernández Busto, Antonio José Ponte y Duanel Díaz. La narrativa y la poesía, por su parte, se ubican en un bajo flirteo con los límites, en un estado fluctuante que estimula el debate de manera parpadeante y tangencial, pero no más que eso.
Ya escribí en otro lugar que los verdaderos escritores censurados en Cuba son aquellos que no ganan premios literarios y, por supuesto, los que ni aún después de muertos reciben la amnistía. El poder ha obrado tan sutilmente que al día de hoy la censura parece una cuestión de falta de suerte, un castigo que se sortea en la ruleta rusa de las editoriales.