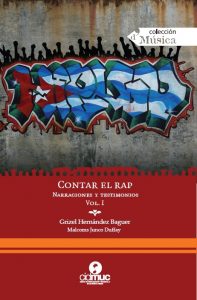Mis días siempre han sido un acto de disidencia. Desde muy joven no quise estar físicamente en el lugar que me tocó nacer. Quizás porque siempre he tenido una inclinación a lo desconocido. Aunque sé que el campo de mi niñez es, fue muy hermoso. De niño nadie me leyó cuentos. En mi casa paterna no había libros, de sus paredes no colgaban cuadros, ni reproducciones de famosas obras de arte. En cambio sí estaban una serie de fotos de parientes desconocidos ya muertos. Los rostros de esos seres descolorados parecían siempre acusarme. Sería porque nunca los quise ver con el respeto que todos lo miraban. Dentro de esas fotos estaba la imagen de mi abuela materna. Una señora que decían era la mujer más linda del mundo y buena. Pero aun oyendo ese comentario, miraba su foto, buscaba esa belleza y la tan mencionada bondad y nunca encontré ninguna de esas características.
Se puede decir que mi primer acto de disidencia fue pegar en las paredes de mi cuarto una foto de Madonna. La foto era la hoja central de la legendaria revista Somos Jóvenes. La foto en blanco y negro como se mantiene hasta hoy esa riqueza cromática. La foto la pegué con la dura pasta dental marca perla. Siempre pensé que mi cuarto era mío, que podía decorarlo a mi antojo. Grande fue mi sorpresa cuando mis padres me obligaron a despegar la foto de mi ídolo de mi adolescencia. Tuve que limpiar con un paño húmedo el resto de la pasta de diente y el papel impregnado a la mampostería. Ese sencillo gesto fue suficiente para saber que la casa de mis padres no era mi casa, y que debía irme. Ese fue el gesto que definía el inicio de mi viaje, buscando un cuarto, un país, una compañía. El distanciamiento de un origen para buscar, construir tu propio entorno.
Mis padres, mis amigos, el país natal esperaban de mí otra persona muy distinta a la que en realidad soy. Desde esa época me dejé crecer el cabello, empecé a usar camisas de estampados de colores alegres, camisas que no he vuelto a usar.
Irme a veces sin saber dónde, pero irme sigue marcando mi existencia. No luché por lo que debía luchar; mi cuarto en la casa paterna. Mantener la simple foto de Madonna era un acto de posesión de sentirme dueño de ese espacio. Por esa época reía más, me era más fácil abrir la boca, ya sea para hablar, besar, gritar, o reír. Bebía solo en bares del Oriente del país. Bebía también para querer ir.
Ahora hay calma en mí, una calma que a veces es comparable con la música tradicional japonesa. Ahora bebe conmigo un amigo que imagina caminar por las calles de la Habana. Desandar el malecón, tomarse un café en la Guarida, un Daiquirí en el Floridita, y pisar los adoquines de madera.
Él me ha traído el país, la ciudad amada, como esas postales que venden de suvenir. ¿Pero qué sería Cuba sin los años de dictadura, sin esa presión? ¿Despertaría el mismo interés?
¿Cómo seríamos nosotros? Creo que el desdén, lo evasivo que somos es una característica muy nuestra y una forma de asimilar tantos años de control. Pasamos de la efervescencia revolucionaria al desprecio del suelo patrio, a la geografía, a los límites físicos donde la rígida política cubana ejerce su poder. Para luego ensalzar, enorgullecernos de esa otra Cuba que no está en ningún país ni siquiera en la isla que dio origen a ese imaginario.
Y lo compruebo a diario con mi amigo ecuatoriano quiteño por demás, que siempre me habla de una Cuba que yo conozco, pero al oírlo en su voz parece otro país al que voy descubriendo. Como si yo fuera el extranjero y él el turoperador de la agencia de viaje, el experto en presentar los encantos de un destino turístico. Me quedo tranquilo sabiendo cómo un país crece mucho más allá de los límites geográficos y de las oficinas de emigración.